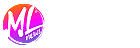Los picós, la champeta y los barrios marginados, algo intrínseco de la vida social en el Caribe
Reconocer las raíces africanas, acentuar sus ritmos e impregnarlos de la sonoridad del Caribe, esa fue la receta de donde emergió uno de los géneros musicales más innovadores alrededor de esta región, la champeta.
Las periferias de Cartagena vieron nacer y crecer a este sonido que por muchos años fue excluido y denigrado por la industria musical y la sociedad citadina. Aunque ya hace varios años ha logrado expandir sus horizontes, para muchas personas sigue siendo música no digna de presentar en sociedad, pero, ¿por qué escuchamos tanto reggaetón y no le damos una oportunidad a la champeta? Y es que la mayoría de personas se quedan con una perspectiva desdibujada de este género, una perspectiva que Charles King ha buscado cambiar trabajando arduamente en pro de la música champetuda.
Carlos Reyes, más conocido como Charles King es uno de los precursores del género y que ha caminado a su lado durante todo el proceso evolutivo. Nos cuenta la importancia cultural del género para la región Caribe colombiana, reflexiona sobre los asesinatos alrededor de los primeros grandes exponentes y cuenta la historia detrás de uno de los clásicos de la champeta, ‘El Chocho’, su canción más escuchada.
Ya sabemos que la champeta proviene de ritmos africanos que tomaron un nuevo sonido en la región Caribe, pero, ¿cuál es la esencia de la champeta?
Sin lugar a dudas las guitarras y los tambores. La guitarra en el Caribe colombiano sentó un presente desde los años 70 con la llegada de la música puertorriqueña y un poco más adelante la haitiana, se creó un sonido y cierta pauta en el oído de la gente que se identificaba con estos sonidos de la guitarra.
La expresión corporal del Caribe a la hora de bailar la champeta tiene que ver con estos sonidos que producen la guitarra.
“El picó tiene un sonido único que conecta a los caribeños, de alguna manera es el tambor en los tiempos modernos”.
¿Cómo conoció la champeta y por qué decidió hacer champeta?
Desde niño uno está envuelto en la esencia de la champeta, todo caribeño de una u otra forma nace conociendo la champeta. Ya hacer el género como tal fue en la adolescencia, pero desde niño uno ve a los mayores escuchando músicas africanas y asistiendo a los picós (es un sistema de sonido gigante y potente, que se utiliza para reproducir música en eventos sociales y fiestas callejeras), son esas experiencias las que te conectan. El picó tiene un sonido único que conecta a los caribeños, de alguna manera es el tambor en los tiempos modernos que puede sonar en cualquier cuadra, es toda una identidad cultural.
Yo crecí con la idea de ser musico, alimentado del tambor en Palenque. Donde crecí todo tiene que ver con música, desde que uno nace ya está cantando; algunas veces mi padre de crianza se enojaba por el ruido, pero mi madre de crianza le decía, “Déjalo que cante, en el futuro puede ser cantante”. Esos fueron mis primeros pasos. Después, cuando llego a la ciudad me surge el sueño de muchos palenqueros, ser boxeador, esa era la forma que muchos teníamos para salir de la miseria, pero conocí a Son Palenque por medio de algunos amigos y me volvió a despertar esa vena artística de mi infancia.
Empecé a hacer parte del grupo Son Palenque y nació la idea de revolucionar este tipo de música, ahí se creó el que para mí fue el primer grupo de champeta liderado por Viviano Torres. Yo empecé siendo corista, ahí comenzó mi vida artística como champetudo.
La champeta mucho tiempo estuvo ligada a los barrios marginados de Cartagena, ¿por qué fue así?
La champeta es una expresión que existe desde mucho antes del género como tal, la palabra “champetudo” se ha usado popularmente desde 1920 para referirse a las periferias, al arma cortopunzante que usaba la gente cuando se presentaba algún tipo de conflicto y también como una herramienta de trabajo, la palabra champeta nace de ahí, es una especie de cuchillo.
“Es un mecanismo de rebelión del pueblo que se identifica con África”
Cuando en la adolescencia empezamos a asistir a los picós, se veía mucho la presencia de elementos cortopunzantes, de champetas, sobre todo cuando la gente estaba en estado de embriaguez, pero también porque mucha gente salía de sus lugares de trabajo y este era un utensilio para cumplir con su labor. Ahí empezó esa gran conexión entre los picós, la champeta y los barrios marginados, se volvieron elementos intrínsecos de la vida social en el Caribe, especialmente en Cartagena.
Hace no mucho, hablando con Adriana Lucía sobre la champeta, me contaba que sus padres no la dejaban escucharla. Siento que artistas como usted ayudaron a expandir y dar una nueva perspectiva sobre este género. ¿Cómo ha visto la evolución de la champeta en los últimos años?
El proceso de la champeta ha sido lindo y revolucionario, es un mecanismo de rebelión del pueblo que se identifica con África. A nosotros mismos en muchas ocasiones nos trataban de apartar de estas músicas y estos eventos, porque en muchas oportunidades había conflictos entre la gente. Esto ocurre en muchos tipos de música.
Una parte importante dentro de la evolución de la champeta es que ha servido como elemento para la reinserción social, muchas personas que no van por buenos pasos han encontrado en la champeta una forma de aportarle algo a la vida, además de que ha servido como fuente laboral para un gran porcentaje de personas en la costa. Es lindo ver cómo las disqueras locales crecen y dan trabajo a mucha gente, porque las internacionales no le prestan mucha atención a la champeta, sumándole que las oportunidades laborales en la zona Caribe son muy precarias. Los eventos picoteros dan un gran porcentaje de empleo cada fin de semana, ayudan a difundir nuestra música y han ayudado a que muchos jóvenes encuentren un futuro prometedor.
También cabe recalcar que la champeta hace parte de una identidad afro perdida en el tiempo por la estigmatización y falta de apoyo cultural, hemos luchado contra eso desde el inicio y hemos conseguido que haya nuevos proyectos que apoyen a la juventud cartagenera y su talento.
Hablando de la evolución del género, usted que prácticamente está desde el inicio, ¿cree que hay una gran diferencia entre la champeta que hacían antes a la que están haciendo la nueva generación de artistas?
La gran diferencia es que los nuevos artistas son hijos adoptivos de la champeta, son artistas de la ciudad, fanáticos de otros géneros musicales como el hip hop o el dancehall, pero reconocen a la champeta como el género que nos representa y que deben de alguna forma convertirse en champetudos, eso hace que fusionen ciertos elementos y sean hijos adoptivos de la champeta.
[Seguir Leyendo]
https://es.rollingstone.com/