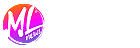Durante años, el éxito global parecía reservado para la industria anglosajona. Hoy, los artistas hispanohablantes han demostrado todo lo contrario.
Durante décadas, el éxito internacional en la música parecía estar atado a una condición ineludible: cantar en inglés. Desde los años 50 y 60, con el auge del rock and roll y la explosión de la cultura pop anglosajona, la industria musical internacional impuso el inglés como idioma dominante. Muchos artistas latinos intentaron abrirse camino adaptándose a este modelo, desde figuras como Ritchie Valens, que transformó ‘La Bamba’ en un éxito con influencias rockeras, hasta Gloria Estefan, quien en los 80 y 90 llevó su música al público angloparlante con álbumes en inglés.
Sin embargo, la industria ha cambiado. Hoy, los artistas hispanohablantes han demostrado que la identidad es, en sí misma, una fuerza capaz de cruzar fronteras. La música en español no solo ha conquistado mercados globales, sino que lo ha hecho sin renunciar a sus raíces, impulsada por una nueva generación de músicos que han abrazado su herencia cultural como una ventaja. Ahora, tanto la industria, como los artistas y oyentes disfrutan de géneros como el folk, la cumbia o el flamenco, fusionándose y reinventándose al ritmo de sonidos más contemporáneos.
Pero para hablar del presente, tenemos que volver al pasado. Durante gran parte del siglo XX, la idea de que la música debía adaptarse al inglés para tener éxito global fue reforzada por las grandes disqueras y los mercados dominantes de Estados Unidos y Reino Unido. Artistas hispanohablantes que aspiraban a la internacionalización, como Julio Iglesias o José Feliciano, optaron por grabar en inglés, mientras que fenómenos como el Latin Boom de los años 90 llevaron a figuras como Ricky Martin, Shakira o Enrique Iglesias a lanzar versiones en inglés de sus más grandes éxitos en español.
La transformación que hemos presenciado en este último tiempo, se debe, indudablemente, a aquellos artistas que han cuestionado la hegemonía del inglés en la música comercial, empujando a la industria a adaptarse tanto a la demanda de los intérpretes como la del público. Por ejemplo, durante los años 70 y 80, la salsa, impulsada por la Fania Records en Nueva York, ya había demostrado que la música latina podía alcanzar éxito internacional sin necesidad de traducción. Figuras como Celia Cruz y Héctor Lavoe se convirtieron en íconos globales cantando en español.
En los 90, el reggaetón emergió en Puerto Rico como una fusión del dancehall jamaiquino, el hip-hop y la música latina. Inicialmente marginado por la industria, este género fue adoptado en comunidades urbanas y creció de manera independiente hasta que artistas como Daddy Yankee y Don Omar lograron posicionarlo en el mainstream sin necesidad de adaptarlo a otro idioma. La influencia de este género se expandió a lo largo de los 2000 con exponentes como Wisin & Yandel y, más adelante, con artistas como J Balvin y Bad Bunny, quienes, además de crecer con la corriente, han logrado poner los focos sobre el reggaetón, un reconocimiento sin precedentes en mercados como el estadounidense y el europeo.
Por esta misma década, en Colombia emergía un artista que, aunque ya llevaba algunos años de trayectoria, estaba cambiando la percepción global de sonidos autóctonos de su país. Rescatando elementos del vallenato tradicional para fusionarlos con géneros como el pop y el rock, Vives creó un estilo que conservaba el alma de la música caribeña colombiana pero proyectada hacia una audiencia internacional. Su propuesta, además de revitalizar géneros que hasta entonces eran considerados exclusivamente locales, demostró que abrazar la identidad no era una barrera para el crecimiento de los artistas, sino una poderosa herramienta para construir una prolífica carrera.
Al otro lado del Atlántico, mientras tanto, Paco de Lucía y Camarón de la Isla ya estaban experimentando con el flamenco, bajo las influencias del jazz y otros géneros, para llevarlo más allá de las fronteras españolas. Este género, nacido en Andalucía a finales del siglo XVIII, ha sido un símbolo de la identidad cultural española, fusionando influencias árabes, gitanas y castellanas en un estilo único que combina canto, guitarra y baile. Ahora, para los artistas contemporáneos de la región es un elemento infaltable en sus producciones, pues cuenta un poco de dónde vienen y los sonidos con los que crecieron y moldearon su estilo.
A finales del siglo XX artistas como Vicente Amigo y José Mercé mantuvieron viva la esencia tradicional del género, mientras que proyectos como los de Ketama empezaron a bosquejar las primeras fusiones del flamenco con influencias del pop y otros sonidos de la música latina. A principios de los 2000, este resurgimiento se consolidó con la llegada de intérpretes como Estrella Morente y Diego El Cigala, quienes revitalizaron el flamenco clásico con interpretaciones modernas que conectaban mucho más con el público global.
Ahora, grandes nombres como ROSALÍA, con su álbum de 2018, El Mal Querer, o C. Tangana con El Madrileño, han hecho del flamenco una insignia de sus proyectos, resignificando el género para las audiencias más jóvenes, incorporando elementos electrónicos como sintetizadores, distorsiones y beats del urbano. Junto a ellos están artistas como Niño de Elche, que ha explorado una versión más vanguardista del género, mezclándolo con la improvisación, mientras que María José Llergo ha rescatado la pureza del cante flamenco tradicional.
Antes de que esta reivindicación de las raíces musicales tomara fuerza, el dominio del reggaetón y la música urbana marcó la percepción internacional de la cultura hispana. Durante gran parte de los 2000 y 2010, el reguetón se consolidó como el principal género de exportación de la música en español. Su impacto fue tan fuerte que, para muchos oyentes fuera del mundo hispanohablante, estas corrientes se convirtieron en sinónimo de la música latina, eclipsando otros géneros tradicionales que quedaron relegados a un segundo plano en la industria mainstream.
Y aunque esta narrativa empezó a transformarse seguramente desde hace varios años, el boom, quizá, se dio cuando incluso artistas urbanos replantearon su propuesta para tomar influencia de otros géneros más tradicionales y traducirla en su estilo. En 2022, Bad Bunny ya se había consolidado como uno de los mayores referentes tanto del reggaetón como de la música en español, además de ser un artista que en muchas ocasiones hacía visible el amor por su tierra y sus raíces. En aquel año presentó, Un Verano Sin Ti, un álbum que marcaría un antes y un después en su carrera y, en mi opinión, en la popularización de géneros como el merengue y la salsa en el público más joven.
Aunque el intérprete puertorriqueño fue uno de los precursores de que estos géneros tuvieran una exposición masiva en todo el mundo, otros músicos como Los Ángeles Azules, por ejemplo, ya llevaban décadas manteniendo vivas corrientes como la cumbia. El grupo mexicano que se formó en Iztapalapa en 1976 ha sabido llevar su tradición de generación en generación y hoy por hoy han colaborado con jóvenes promesas como Kenia Os, Emilia, Nicki Nicole, Lali, Maria Becerra, y, anteriormente, con otros intérpretes como Carlos Vives y David Bisbal.
[Seguir Leyendo]
https://es.rollingstone.com/